El 13 de octubre de 2009 la Policía Nacional al mando
del juez Baltasar Garzón entraba al asalto en la sede del sindicato LAB
de San Sebastián, donde estaban reunidos destacados políticos de la
izquierda abertzale. Diez personas fueron detenidas, entre ellas Arnaldo Otegi, Rafa Díaz Usabiaga, Rufi Etxeberria o Sonia Jacinto. Otros como Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez o Txelui Moreno fueron
detenidos en otros puntos del País Vasco. Caía así, según explicaron
fuentes judiciales y reprodujo buena parte de la prensa, el "último
intento de reconstruir la estructura de Batasuna", una iniciativa
supuestamente ordenada por ETA y ejecutada por los detenidos.
Esta fue la teoría judicial-policial con la que se llevó a cabo la
operación Bateragune de aquel octubre y con la que se presentó a los
detenidos ante el tribunal en un juicio que, como era de esperar,
confirmó la hipotesis de partida. Casi 7 años después de la
detención, cuando Otegi pone un pie en la calle el relato judicial que
lo metió entre rejas ha perdido toda credibilidad en contraste con los
hechos consumados, que dejan fuera de juego la conexión entre la
reconstrucción de Batasuna y estar a las órdenes de ETA. En este tiempo
la izquierda abertzale se ha dotado de un partido, Sortu, que suple el
papel de Batasuna, y concurre a las elecciones de forma legal e incluso
gobierna algunas instituciones sin mayor sobresalto. La "estructura
política", por tanto, ha sido "reconstruida". Y, pese a eso, ETA ya no
existe. El grupo terrorista cometió su último atentado en 2010 y anunció
el cese definitivo de la violencia en octubre del 2011, tras la
conferencia de paz de Aiete.
Con estos dos hechos en la mano, hoy es imposible
sostener que la construcción de un partido abertzale sirviera para
mantener viva a ETA. Más bien se ha demostrado lo contrario. ETA ha
desaparecido en perfecta correlación con la profundización del
movimiento abertzale en su apuesta por las vías democráticas. Y, cuando
ese argumento principal en el que se basó la condena ha quedado
desmentido por el tiempo, toca analizar los porqués.
Es difícil valorar los objetivos que perseguían en la operación Bateragune policías
y jueces, instructores o tribunales, sin caer en el juicio de
intenciones. Tampoco ayuda a aclararlo la confusión conceptual que han
rodeado los procesos judiciales en torno a la izquierda abertzale desde
hace al menos dos décadas, desde la instauración del llamado "Todo es
ETA", doctrina por la que la banda terrorista deja de ser solo la
organización que comete actos terroristas y comienza a serlo toda
aquella que tiene una afinidad ideológica, tiene contacto de algún tipo o
comparte algunos de sus objetivos políticos. El andamiaje jurídico de
los últimos tiempos, hecho a medida de un determinado enfoque de la
política antiterrorista del Estado, bien pudo convertir la condena de
Otegi y los 5 del Bateragune en una mera inercia judicial. Así lo
sostienen algunos, que recuerdan que condenas así se han dado por el
efecto arrastre de unas sentencias sobre otras.
Pero,
en el caso de Otegi, lo que sabemos ahora es tan potente en relación al
relato con el que se construyó la sentencia que ni siquiera ese babel
jurídico es suficiente para explicar el caso. ¿Cómo es posible que
acabara en prisión por estar a las órdenes de ETA un hombre que en el
momento de su detención trataba de dinamizar una propuesta política que,
ya en su propia concepción, abogaba con claridad por el abandono de la
violencia? ¿Cómo pudo castigarse e intentar pararse una estrategia de la
izquierda abertzale que ahora se ha demostrado facilitadora –cuando no
desencadenadora– del fin de ETA? Las respuestas a estas preguntas son
tan complicadas que solo pueden entenderse atendiendo a los antecedentes
y al contexto político vasco y español del final de la década de los
2000.
Historia de una paz frustrada
En los
años 2000-2001 en País Vasco se acababa de romper el último intento de
diálogo para acabar con el conflicto armado. Hubo una enorme decepción
por parte de todos los agentes que habían participado y ETA volvió a
matar. Es en este contexto de pesimismo cuando ocurre un hecho que será
semilla de todo lo demás. En algún momento del inicio del milenio,
Arnaldo Otegi y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, se comienzan a
ver entre las cuatro paredes del caserío Txillarre, en Elgoibar,
invitados por su amigo común Pello Rubio. El objetivo era poco más que
comer y charlar de política, actividad y ambiente distendidos para limar
unas posiciones políticas que parecían irreconciliables.
Los encuentros se prolongaron durante años y acabaron fructificando.
Los dos hombres acordaron unos principios comunes y un esquema para un
hipotético diálogo futuro. El ejercicio era poco más que una ficción, ya
que no tenía posibilidades de producirse mientras el PP gobernaba, algo
que todos consideraban seguro al menos en la siguiente legislatura.
Pero en el año 2004 España convulsionó. Zapatero llegó al gobierno de forma inesperada tras los atentados del 11M y pronto Eguiguren le transmitió que había posibilidades reales de sentarse a negociar con la izquierda abertzale.
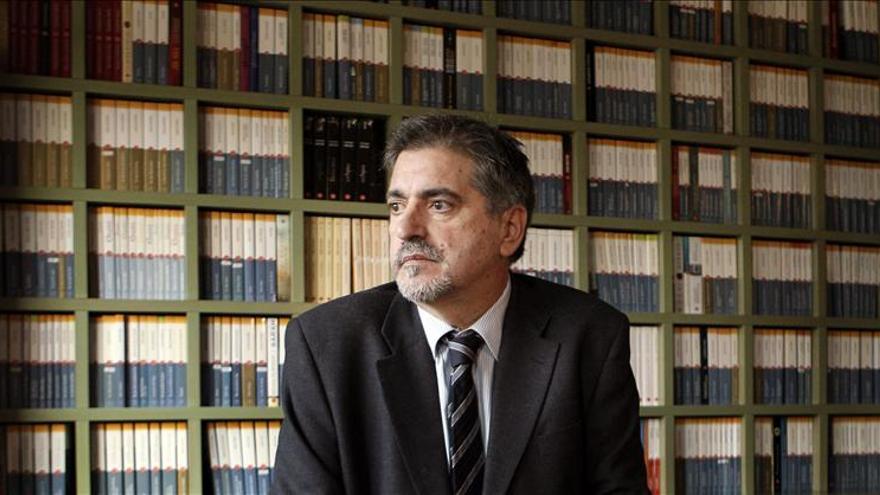
Jesús Eguiguren, expresidente del PSE
EFE
La negociación no se hizo esperar. Fue complicada desde el primer día, y se malogró cuando
daba los primeros pasos. Su fracaso ocurrió por una suerte de factores
que, sin ánimo de ser exhaustivo, pueden resumirse en que ETA tenía
facciones internas enfrentadas, algunas contrarias al proceso de paz,
que el Gobierno no fue capaz de cumplir los compromisos que había
adquirido por –entre otras cosas– la enorme presión de sectores
conservadores en las estructuras del Estado, que la mesa política de
Loiola en la que PSE, PNV y Batasuna intentaban llegar a un acuerdo
político nunca logró ese acuerdo, que las negociaciones "técnicas" ni
siquiera acabaron de arrancar o que una parte de los estamentos de ETA
dicidieron en un momento meter prisa al proceso como los grupos armados
suelen hacerlo, segando vidas. Todo se fue al traste con un atentado con
el que ETA asesinó a dos personas en la terminal 4 del Aeropuerto de
Barajas el 30 de octubre de 2006. Hubo unas pocas reuniones más en
Suiza, al menos hasta mayo de 2007, pero el diálogo no encontró camino.
La frustración política volvió a ser brutal en Euskal Herria. ETA
volvió a actuar en toda su crudeza, con 6 asesinados entre 2007 y 2008.
La represión judicial contra toda organización que oliera a abertzale se
recrudeció y la cúpula nacional de Batasuna cayó en la redada de
Garzón. El PSOE, acosado por la presión del entorno del PP, quería dar
la imagen de tolerancia 0 delante del mundo de ETA.
El efecto en el clima social fue tremendo. Eguiguren lo ha descrito como
"la victoria de los más duros de ambos polos". Los sectores que siempre
habían estado contra el proceso de paz se sintieron cargados de razones
y pudieron exhibir que el diálogo contra los terroristas era un error,
cuando no una claudicación, y que la derrota de ETA solo llegaría con
una victoria judicial y policial, en la más pura lógica militar. La
política antiterrorista volvió a un estado previo a 2004. La
recuperación y auge de este relato marcaría la percepción tanto de los
poderes del Estado como de la opinión pública española sobre la
efervescencia abertzale de los años siguientes.
Historia de una paz unilateral
El cambio en la opinión pública española no fue el más importante. El
atentado de la T4 había hecho que algo muy profundo se moviera en la
izquierda abertzale. Y, particularmente, en Arnaldo Otegi, que además
entre junio de 2007 y agosto de 2008 estuvo en prisión por un delito de
enaltecimiento del terrorismo. Las reflexiones de aquellos 15 meses en
prisión se expresan con toda claridad en el libro "El tiempo de las
luces", una larga entrevista del periodista de Gara Fermin Munarriz a
Otegi publicado en 2012.
"La persistencia o mantenimiento de la lucha armada", explica Arnaldo Otegi a Munarriz,
"además de conceder al Estado una excusa perfecta para distorsionar el
conflicto político y distorsionarlo en un esquema antiterrorista,
impedía la acumulación de fuerzas para alcanzar nuestros fines".
Durante aquel periodo de internamiento Otegi había desarrollado toda su
teoría sobre la necesidad del cambio de ciclo en la izquierda
abertzale, que pasa, entre otras cosas, por la negación de la violencia.
Su reflexión se basa en la constatación de que la izquierda abertzale
había conseguido sentar al gobierno Español a la mesa de negociación,
pero ETA había hecho saltar por los aires las posibilidades de acuerdo
político con el atentado. ETA, o al menos una parte importante de ETA,
ya no era capaz de actuar en virtud de objetivos políticos como en
décadas pasadas, y ya solo actuaba para autoperpetuarse. De pronto se
hizo evidente ante los ojos de Otegi que la estrategia armada era un
estorbo para los objetivos políticos abertzales.
El
dirigente independentista observó en prisión además que la hipótesis del
cambio de rumbo, que él mantenía en un círculo íntimo cuando estaba en
la calle, era ya compartida por amplios sectores de la militancia
abertzale, por lo que consideró que estaba madura para impulsarla a su
salida. Los ejes de su propuesta eran, por un lado, construir una nueva
formación abertzale en forma de vanguardia que renegara de la violencia;
por otro formar un polo de amplio espectro que aglutinara a toda la
izquierda nacionalista vasca, de Alternatiba a EA y, por último,
utilizar la unilateralidad como nueva herramienta de presión. En
resumen, para finales de 2008 Otegi estaba convencido de que la sociedad
vasca debía avanzar en una agenda propia independentista y no violenta
para forzar al Estado a dar pasos hacia la autodeterminación.

Campaña de Laura Mintegi para lehendakari por EH Bildu
EFE
En esto trabajará durante el año siguiente, buscando la
complicidad con los sectores más jóvenes del movimiento. En noviembre de
2008, Otegi concede una entrevista a Gara donde ya pone de manifiesto la mayoría de sus tesis del momento.
En marzo de 2009, pone de largo su propuesta en una rueda de prensa,
donde comienza a verse que la del histórico dirigente no es una idea
aislada sino que crea importantes adhesiones en ámbitos inesperados del
movimiento abertzale. Mientras tanto se están produciendo reuniones con
diferentes sectores abertzales, de los que saldrá la ponencia
"Argitzen", el documento donde con más claridad se ponen de manifiesto
las nuevas coordenados políticas, que impulsarán un amplio debate entre
la militancia independentista vasca.
El que entonces
se llamó "debate estratégico" fue un hito porque todo el mundo tenía
claro que, de triunfar la ponencia defendida por Otegi, a ETA no le
quedaba otro camino que la soledad o el cese de la violencia. Por
primera vez en décadas, en la izquierda abertzale los "políticos" tienen
la iniciativa respecto a los "militares", y eso deja a la mermada ETA
del momento definitivamente muerta políticamente. Pero las
organizaciones terroristas como ETA tienen potencia de fuego más allá de
su capacidad política, y para Otegi y los suyos, conocedores de otros
conflictos armados como el irlandés, esto será una preocupación
constante durante el "debate estratégico" y explica su empeño en que el
movimiento sea lento para que la izquierda abertzale lo haga junta y
entera, dejando las menores bolsas de apoyo posible a la estrategia
armada.
La ponencia Argitzen convencerá a las bases
en un debate en el que se calcula que participan unas 7.000 personas y
cristalizará en el documento Zutik Euskal Herria, carta central de toda
la actual estrategia abertzale y que deja sin amparo político a la
violencia por primera vez en la historia de la izquierda abertzale.
En marzo de 2010 se produce la Declaración de Bruselas, donde
personalidades internacionales piden a ETA un alto el fuego "permanente y
verificable". ETA responderá en septiembre de ese año, a la reflexión
que se está haciendo en el movimiento político en 2010, en un comunicado
asegurando que hacía algunos meses habían tomado "la decisión de no
llevar a cabo acciones armadas ofensivas". En enero de 2011, ETA
perseveraría en el camino abierto, anunciando un alto el
fuego "permanente, general y verificable".
Historia de una venganza
La estrategia de Otegi funcionaba y el fin de la violencia de ETA
llegaba como nunca había llegado hasta el momento, esto es, de forma
unilateral, impulsada desde el movimiento abertzale y sin condiciones
previas. La situación rompía el relato instalado en la opinión pública
española sobre la necesidad de la victoria policial para acabar con ETA.
Durante aquel periodo fue frecuente la expresión "tregua trampa"
pronunciada por políticos, analistas y periodistas españoles para
explicar los pasos que daba el mundo abertzale, imposibles de calzar en
una historia en la que la pacificación en Euskadi nunca podría venir
desde la propia izquierda abertzale.

Sortu hace campaña por la liberación de los presos
EFE
A los sectores de la opinión pública
sinceramente golpeados por el fracaso del proceso de paz anterior se le
suman los cálculos políticos. Para febrero 2011 nacía Sortu y poco
después Bildu, que constituían la formación de un polo político con
amplia capacidad electoral, como se vio en las
elecciones locales y a las diputaciones de mayo de aquel año, en las que
Bildu se convierte en la fuerza con más representantes en los
ayuntamientos vascos.
Un mes después de
aquella victoria en las urnas comienza el juicio de Otegi. En aquella
sala, ninguno de los argumentos que la propia realidad presta, como el
alto el fuego permanente, el impulso de Otegi por la apuesta de la
izquierda abertzale por las vías pacíficas o la actividad legal de las
nuevas formaciones abertzales, son tenidos en cuenta. Al contrario, el
tribunal ve instrumentalización de ETA en los pasos que la habían
llevado al cese, y considera que la actividad política de Otegi, en
hechos como la primera rueda de prensa de 2009, las reuniones en el
sindicato LAB o la elaboración de documentos sobre la nueva estrategia
política, responden a una voluntad del grupo terrorista.
Especialmente relevantes son las argumentaciones jurídicas que hacen
dos magistrados en la sentencia que rebaja las penas de Otegi y Díaz
Usabiaga en 2012. En ellas los miembros del tribunal piden, uno de
ellos, la repetición del juicio y, el otro, la absolución, al entender
que no se ha respetado la presunción de inocencia de los condenados. Lo
que el tribunal había juzgado eran hechos políticos, por lo que la
sentencia vista a día de hoy, solo se puede circunscribir a la venganza
contra unos hechos que rompían el relato establecido política y
judicialmente sobre el fin de ETA.
La paz había
llegado, por fin, pero de manera inesperada e inconveniente para quienes
mantenían que esta solo era posible con un derrota policial. Y, sin
embargo, se había producido mediante el viraje político de la propia
izquierda abertzale, un hecho que era precisamente la argamasa del auge
político de sus formaciones. Otegi y sus cinco compañeros pagaron en
prisión haber arrebatado al Estado una victoria militar sobre ETA que
daban por segura y una victoria política sobre el independentismo vasco
que era entonces necesaria.